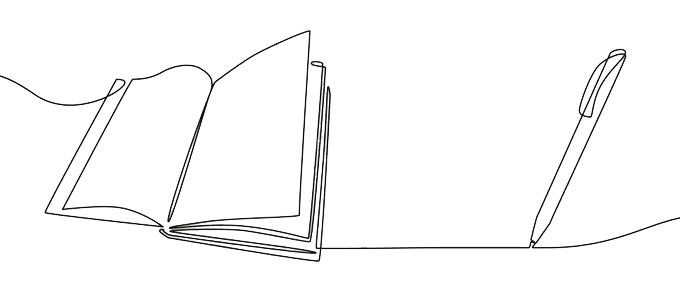Hace unos meses, en dicienbre de 2024, publiqué una recopilación de cuentos, relatos, artículos y columnas bajo el nombre de «El Espinar, de cerca y con sentimiento». No acerté en las previsiones, pues los ejemplares editados se han vendido todos. Así de caprichoso es el mundo de los libros.
Más que embarcarme en una segunda edición, he pensado que este blog puede valerme para publicar gratis los referidos textos. Mientras nos lo permitan, esto de publicar en Internet es casi gratis. Aquí iré volcando, poco a poco y por piezas, el referido libro, con el objetivo de que nadie que lo desee se pueda quedar sin leerlo, todo o parte. Para eso escribo, para que lo lean todos aquellos que quieran. Ahí va el lema, la dedicatoria, el prólogo y el primer testimonio: Luz de Piedad.
Quisiera ser árbol mejor que ser ave,
quisiera ser leño mejor que ser humo.
Santos Chocano
Para Damián y Rubén,
que crecen en este pueblo,
de cerca y con sentimiento.
Prólogo: Arranca este libro con cinco cuentos premiados en diferentes concursos y una vivencia personal, El rastro de la sangre, que escribí en 2014 y que, hasta ahora, no había tenido el ánimo suficiente para
compartirla. También he recuperado varias crónicas íntimas que fueron muy bien recibidas por los lectores, por lo que creo merecen una nueva difusión. Siguen las principales columnas que he publicado en El Adelantado de Segovia desde abril de 2012, cuando el periódico abrió sus páginas de forma periódica a la opinión de varios pueblos de la provincia, entre ellos El Espinar, y concertó con ocho colaboradores. Me citaron como representante de la cultura —eso dijeron— e incluyeron mi primera impresión: “El Espinar debe ser un espacio en el que cada día sembremos valores nobles y donde la cultura sea su principal seña de identidad”. Años después, sostengo lo mismo.
Aquel encargo de pequeñas crónicas se limitaba una columna cada cuatro semanas; sin embargo, desde el primer artículo, sentí el peso de tener que comprimir en tan poco espacio lo que quería contar. Siempre he estado acostumbrado a escribir sin freno ni límites. Sabía que en literatura “menos es más”, y a esa norma procuré ajustame, poco a poco, sobre todo cuando escribía para publicar con lomo, pero en periódicos, revistas y charlas me solía saltar ese principio elemental.
Así pues, no sé si estas ciento y pico columnas habrán servido para alumbrar a alguien; a mí, al menos, me han enseñado a separar el grano de la paja a la hora de escribir, y también a una tarea muy higiénica: barrer lo que sobra. Ahora también defiendo que en los periódicos es bueno ser breve y conciso, con el fin de tratar bien al lector y no aburrirle con mucho bla, bla, bla. He dejado fuera algunas columnas que ya publiqué en la edición de 2018 del libro Los gabarreros de El Espinar, y he incluido, a mayores, una de Isabel López Villa: «A vosotros, los de siempre».
No me gusta tirar comida. Creo, además, que lo que escribo puede tener más provecho que su publicación inicial en El Adelantado, periódico en el que estoy a punto de cumplir medio siglo, y luego en otro más cercano que durante muchos años editó Chuso (El Espinar), además de dar a las columnas una tercera vida en mi perfil de Facebook, donde el contacto con los lectores era cálido e inmediato. Incluso, durante una etapa, las narraba cada lunes como Crónicas del Sentimiento, en Onda El Espinar. Estoy disponible siempre para repetir esa tarea, si la radio vuelve a funcionar y me invitan a ello. Amo la radio. Es el medio más mágico que conozco.
En lugar de arrinconar estos recortes en una carpeta, he decidido sacarlos a pasear de nuevo, aprovechando mi humilde y casera editorial: Alma Gabarrera.
Así he visto a mi pueblo a lo largo de estos años, de cerca y con sentimiento.
Gracias.
Luz de piedad
2º premio del certamen Escribir sobre el paisaje. Academia de San Quirce. 2016
Testimonio
Lunes, 26 de septiembre de 2011. Esta mañana han de medirle sus defensas. Entre la toma de muestras y la consulta, desayunamos los tres en la cafetería del hospital y, a continuación, paseamos hasta el montículo cercano que se asoma a la ciudad desde el poniente. Ellos se sientan sobre el quicio de la ermita, un escueto morabito blanco que corona las catorce cruces de piedra que forman el vía crucis de este calvario, dedicado ahora a la Piedad. Por respeto a su intimidad, me quedo rezagado.
Segovia nos ofrece su imagen veterana, como un bodegón urbano de las culturas que han forjado su historia. Este sol cariñoso de otoño nos ilumina, aún más, y dora las pinceladas ocres y pardas de una arquitectura apiñada tras las murallas, unas verde y otras caliza. Envuelta en su luz diferente, la ciudad levita. Artistas y eruditos han buscado razón a esa levedad, que algunos atribuyen al rápido enfriamiento del aire por la cercanía de la sierra. María Zambrano descifró el enigma por la vía del sentimiento: “Una luz que, como es vida, tiene pasión. No cae la luz en Segovia; la ciudad se alza hasta ella, la alcanza en su crecimiento hasta llegar al nivel en que esa luz se da”. Luz de vida.
Al frente, fuera de los muros arcillosos, las pinceladas se tornan cobrizas para plasmar las piedras del Acueducto; sus ciudadanos llevamos dos mil años contemplando la vida a través de esos arcos de granito, una realidad cotidiana que ha ido calando y endureciendo poco a poco nuestra visión colectiva; acierta el escritor al decir que los segovianos tenemos mirada romana, de medio punto. En estos momentos, mi respuesta interior se resume en tres palabras que repito a menudo: “Segovia, te quiero”.
Congregados por la misma estampa, Ana y Tatán siguen sentados sobre el escalón, acariciándose con el tacto y la mirada. Para ellos, esta media hora rebosa felicidad y pasa como un suspiro, pero también será una emoción de amor eterno que les acompañará siempre. Así de relativos son el tiempo y la memoria.
Al levantarse se abrazan, y siento que estoy ante el retrato más su blime: dos personas enamoradas. Él tiene 31 años, ella 25; a pesar de su juventud, o quizá por ella, han alcanzado la plenitud del ser humano, el amor. ¡Cuánta ternura! ¡Cuánta belleza hay en su abrazo! Se funden en un solo cuerpo, que se eleva, pero no es un efecto luminoso de la cercanía, sino fruto del amor que los une. Luz de pasión.
Finalmente, anoto algunas impresiones en mi libreta e intento descifrar, con dificultad, parte de una inscripción erosionada por el tiempo que se conserva en la base de una de las cruces, datada en 1674: “En mi soledad amarga… descansa la carga”. No sé cómo ni dónde podré descansar la mía, que tengo que tragarme en silencio y soledad, sin derramar una sola lágrima… ¡Piedad!
En la consulta, tras confirmar la siguiente sesión de quimioterapia, sentimos alivio al saber que mañana continuaremos juntos la batalla; así pues, regresamos al pueblo sonrientes, buscando la carretera que
serpentea por la falda de esta sierra que pintaron Velázquez, Goya y Sorolla, que cantó Machado: “Eres tú, Guadarrama, viejo amigo / la sierra gris y blanca”, y transitó el de Hita: “Por el pinar abajo encontré una vaquera / que guardaba sus vacas en aquella ribera”.

En el horizonte, la naturaleza ha recortado el perfil de las cumbres hasta dibujar una silueta, cuyo contorno resalta aún más ese cielo intenso, de azul cobalto. “Es la mujer muerta”, susurro, Ana me corrige: “Qué trágicos sois los castellanos, sería más amable decir dama yaciente o dormida”. Los tres reímos con mesura. El gris plomizo de los canchales que cuelgan por la falda de la sierra se mezcla con el verdinegro de las matas de pinos. Coronado el Portachuelo, se abre a nuestros ojos la vieja puebla comunera de El Espinar, protegida por cien montañas, que tiene por madre a la verde Garganta, en el saliente, y por norte al Caloco,
acompañado en hilera por los Caloquillos. La claridad del día y la sequedad del aire han pintado hoy un celaje casi añil, que compite con el verde cazador de unas paredes repletas de pinos silvestres, con fustes anaranjados y copas abrazadas. Según bajamos la vista, los robles cobrizos de hojas pardas comparten territorio con pinos más ligeros; y en la vega, fresnos y chopos pueblan las riberas; por el poniente, el oscuro encinar se orienta hacia la primera depresión del río Voltoya. Siempre el mismo valle en la cuadrícula y siempre diferente.
Con el arribo de la otoñada y los prados agostados por los soles del estío, desde el coche percibimos cómo los serbales y los chopos salpican el lienzo impresionista de rojos y amarillos encendidos, con plumazos escapados de la paleta exaltada de Van Gogh. Los versos de Machado comprimen el paisaje: “Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas”; y Alberti, aquel poeta que antes quiso ser pintor, lo recuerda en la distancia: “Dejaba con tristeza San Rafael, solemne y melancólico, ya sin veraneantes, despoblados los chopos, rodando en remolinos por la carretera sus hojas amarillas”. Dejo a los amantes en la morada de Un alto en el camino; bajan del coche risueños y agarrados de la mano; yo sigo hasta mi casa, en busca de cobijo. No tengo hambre. Intento descansar mi carga en
el sueño, pero el inconsciente me asoma al espacio sin luz del que nadie ha regresado…
Al atardecer, salgo de mi casa en compañía de mi perro, con la pena en el pecho y los versos de Machado presagiando el final:
¡Oh sí! Llevad amigos
su cuerpo a la montaña
a los azules montes
del ancho Guadarrama

Al superar la curva de la iglesia de San Eutropio, me paro ante el bronce de la Piedad, erguido dentro de un breve jardín exterior de la torre, en la solana. Hacía tiempo que no lo miraba con tanto detalle. ¡Con qué misericordia sujeta la madre el cuerpo inerte de su hijo! Creo que Juan de Ávalos moldeó excepcionalmente verticales ambas figuras para alzarlas hacia la luz. A pocos metros, mi madre me saluda con risas y besos desde su balcón. No sé cómo decirle que uno de sus nietos está enfermo. No se lo digo.
Tras pasar bajo el instituto dedicado a María Zambrano, sigo mi camino. Cuando me siento doliente y perdido, me adentro en el monte y pregunto a mi poeta: “¿Adónde el camino irá?” Sentado en mi atalaya del risco umbrío de mi sierra, respaldado por mis pinos, me recreo en el panorama y en mis adentros: mi poeta, mi atalaya, mi sierra, mis pinos, mi pueblo…, que nombro en posesivo, no porque sean míos, sino porque yo soy de ellos. Noto su atracción ahora entiendo por qué cuando me fui de aquí, siempre regresé. Acaricio ahora el sosiego y la luz que buscaba.
Al fondo, hoy el azul del cielo es mucho más suave. Un sol anaranjado sigue su descenso en busca de los Campos Azálvaros; poco apoco, el astro se esconde por completo, dejando a la zaga una franja carmesí que, desde la línea del horizonte, tiñe de rojo y de violeta lospliegues de las nubes rezagadas. Percibo que la hondonada se alza hacia el nuevo resplandor. Mi perro fiel y una débil luna menguante son testigos silenciosos del ocaso, que será diferente mañana.
La penumbra que queda, más que pasión, me transmite compasión. Luz de piedad. Es aquí cuando me contesta mi poeta: “La tarde cayendo está”.